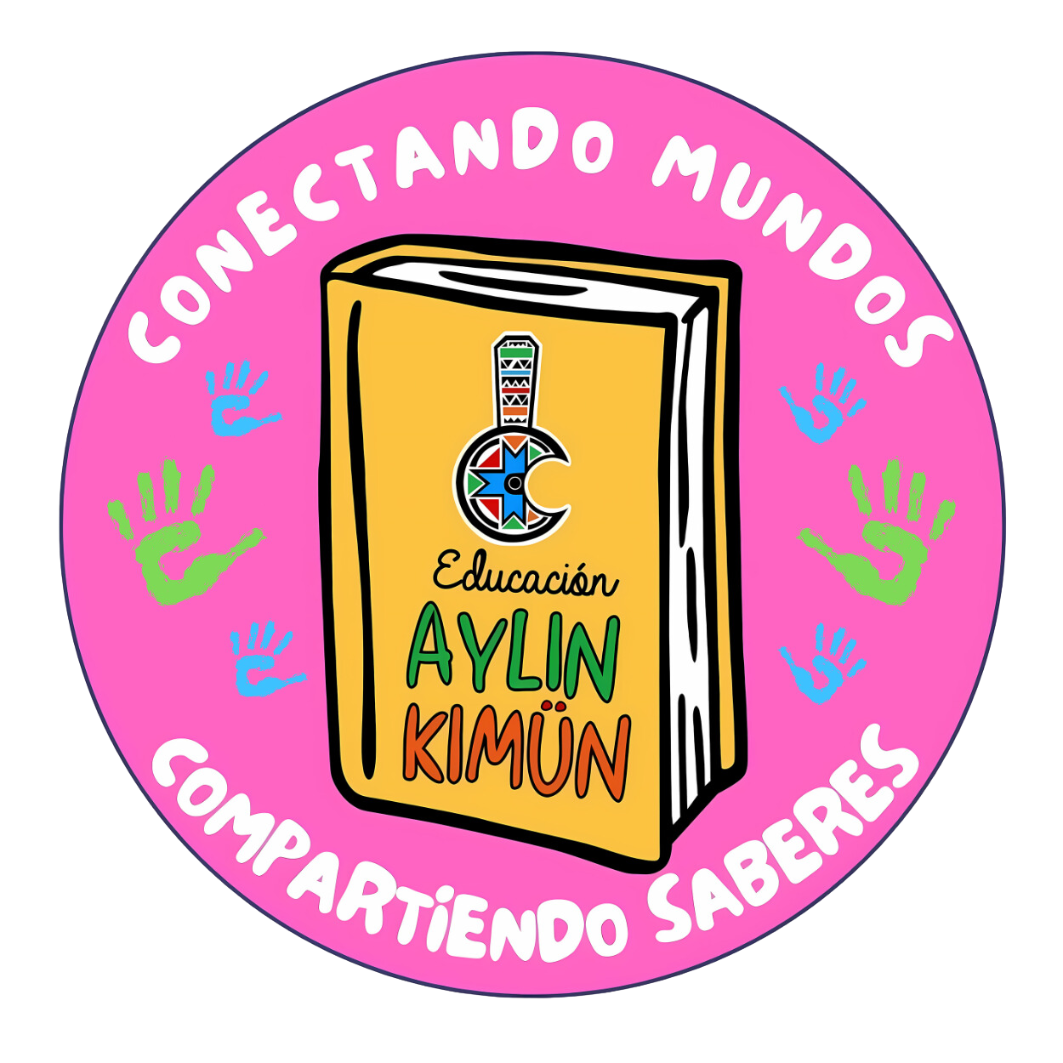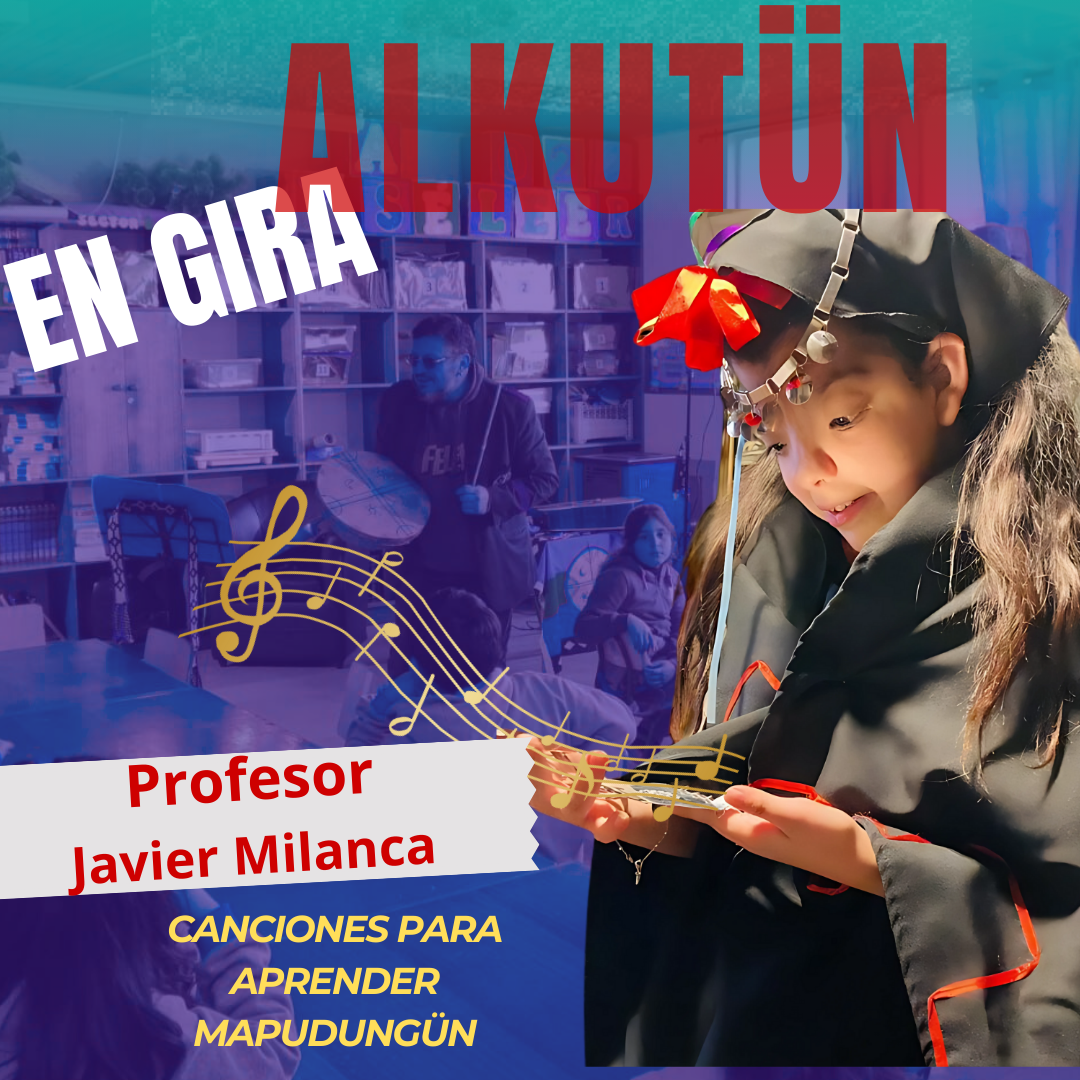Por Javier Milanca
El Canto Poético de la Pobreza y la Resistencia Femenina del Norte de Chile
El poemario “Santas y Guachas” de Carolina de la Fuente se erige como una obra fundamental y un aporte invaluable a la literatura del norte de Chile. A través de una voz femenina potente y singular, el libro explora la compleja dualidad de la mujer anónima y marginal, desentrañando la soledad desde una perspectiva ancestral y contemporánea. La obra ahonda en el concepto de la “soledad guacha,” una condición que persiste en los escenarios post-industriales, y analiza la figura del hablante lírico como un ente que increpa y resiste. El texto santifica lo profano y lo cotidiano, revelando una belleza intrínseca en la resistencia de estas mujeres, cuya identidad y fuerza provienen directamente de su profundo vínculo con la tierra.
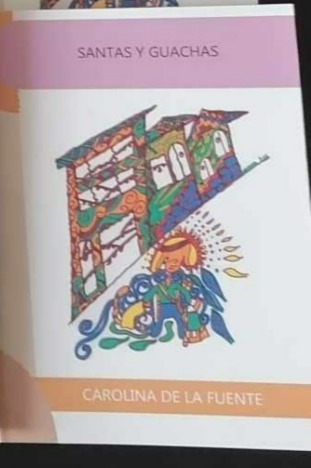
Concepto Central y Título del Poema
El texto poético “Santas y Guachas” de Carolina de la Fuente se desarrolla en un contraste de escenarios y temporalidades: el presente y el pasado, la soledad y la comunidad. “Santas” evoca una promesa de beatificación para estas mujeres, un proceso de santidad que podría redimir su marginalidad. “Guachas,” por otro lado, apunta a una soledad ancestral y étnica, una condición intrínseca en un mundo que no solo las ignora, sino que las niega. La poeta no solo describe la pobreza, la marginalidad y la soledad; afirma que estas mujeres están y son la pobreza, la marginalidad, la soledad.
La Soledad Guacha: Una Soledad Compleja
El poema profundiza en la idea de la soledad guacha, definida como una soledad parental y monumental. No es simplemente un sentimiento de estar solo, sino una condición impuesta que carece de un origen nutritivo y que se siente tan vasta como un monumento. Es una soledad compleja que se arrastra desde lo ancestral hasta el presente. El análisis también la califica como una soledad tardíamente industrial, post-industrial y posmoderna, sugiriendo que es un producto del mundo contemporáneo que, a pesar de estar poblado y lleno de actividad laboral, no logra mitigar un vacío fundamental. Es una soledad que persiste incluso rodeada de trabajo y gente, una soledad poblada pero, en definitiva, solitaria.
El Hablante Lírico y las Protagonistas
El poema presenta a la santa y a la Guacha como hablantes que se expresan e increpan. El hablante lírico se identifica como una “imprecadora” que se reconoce a sí misma como rota, esforzada y dura. Es una “piedra en el cerro,” fuerte y solitaria. Por otro lado, la guacha es la que sufre y canta, pero se niega a aceptar su realidad o su “cerro”. Sufre por el paso del tiempo y por la soledad que la rodea a pesar de estar rodeada de trabajo y gente. Las santas y huachas, en última instancia, son todas aquellas mujeres anónimas y marginales: la mujer en la calle, la que vive en el barranco, que esperan a un “galán” pero tampoco lo quieren.
La Rutina y la Prosaica Cotidianidad
El poema utiliza imágenes de la rutina diaria, como “lenteja con vainilla,” para resaltar la prosaica realidad de estas mujeres. La figura de lo femenino en el texto es potente e imponente, no busca un lugar ni exige nada; simplemente existe con una fuerza solitaria y libre. No puede ser controlada ni amarrada.
El Destierro y la Promesa
Las santas y huachas están desterradas, no físicamente, sino de una promesa. En poemas como “Agua que se desliza,” se muestra la traición de esta promesa de una vida mejor, con “techo de zinc” y “la huerta olvidada.” El poema contrasta la esperanza que se les prometió (“las yerbas santas”) con su agonía en la acequia. La hablante lírica se dirige a sus “hermanas,” pero critica a “las otras,” aquellas que exigen la promesa.
El Rol de la Tierra (Mapu)
El texto es un compromiso con el concepto de la tierra o mapu. La hablante lírica se identifica profundamente con su entorno, describiéndose como una “piedra dura ante el sol y la lluvia,” lo que sugiere que su resistencia y su fuerza provienen directamente de la tierra. La mapu no es solo un lugar; es la fuente de una identidad arraigada y sin pretensiones. La mujer no busca estar hermosa para el mundo exterior (“no le interesa estar hermosa”), sino que se enfoca en una belleza intrínseca y genuina que nace de su propia dignidad (“le interesa ser hermosa”). La lucha constante, el “partirse las uñas,” es un acto de afirmación de su propia existencia. El poema pugna por darles a estas mujeres un altar terrenal que se merecen, un lugar de sagrado reconocimiento y un hogar, una promesa que la tierra les otorgó y la sociedad les negó.
Queda claro que Carolina de la Fuente se alza como una voz poética de una fuerza singular, capaz de transformar la dureza de la miseria y la marginalidad en una poderosa declaración literaria. Su obra no solo documenta la realidad de las mujeres del norte de Chile, sino que las exalta, dándoles un lugar en la literatura que históricamente se les ha negado. La poeta demuestra una maestría notable al santificar lo profano, haciendo que la resistencia y la dignidad de lo cotidiano sean el verdadero milagro. Su voz, cruda y a la vez lírica, es un aporte esencial y un referente de la poesía contemporánea en el panorama literario chileno y latinoamericano.