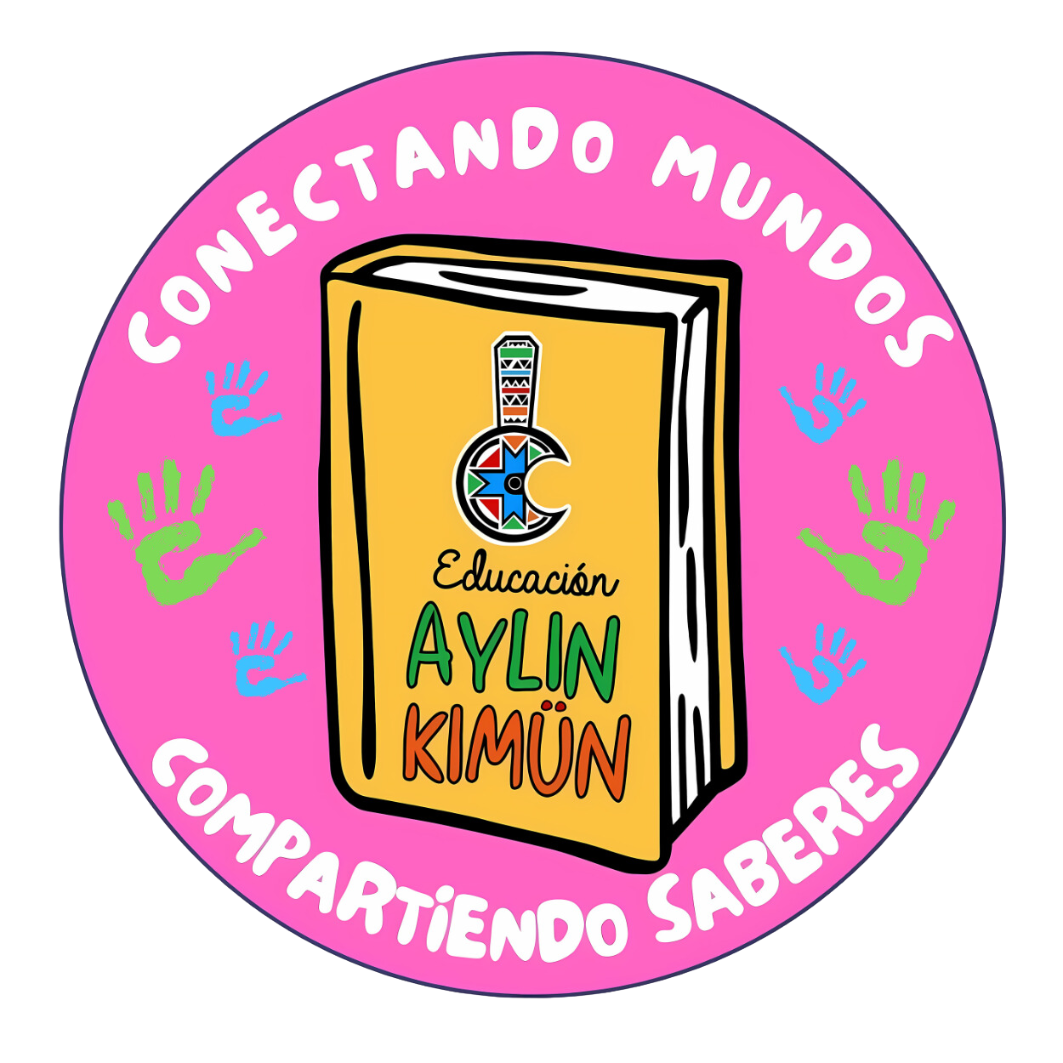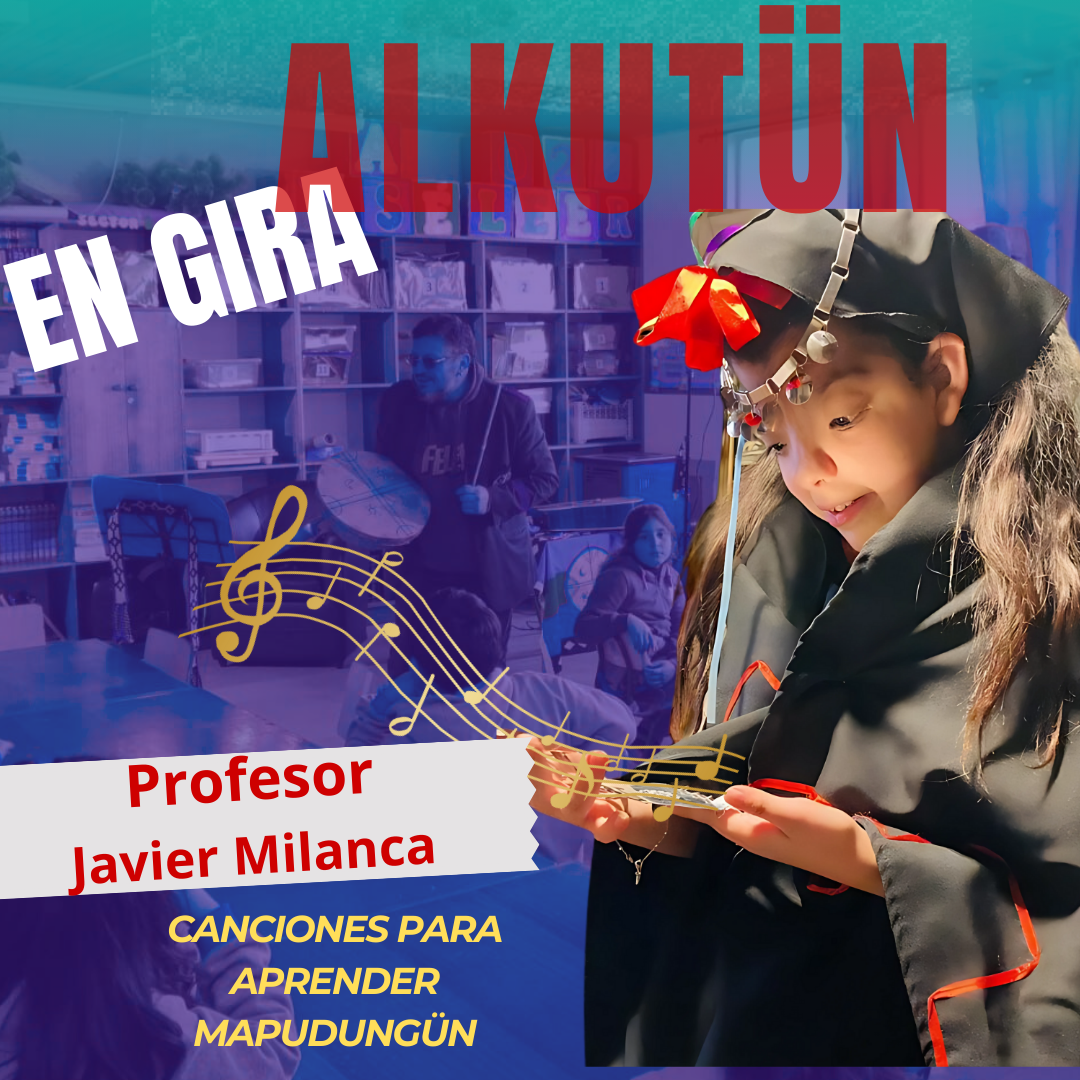Por Javier Milanca
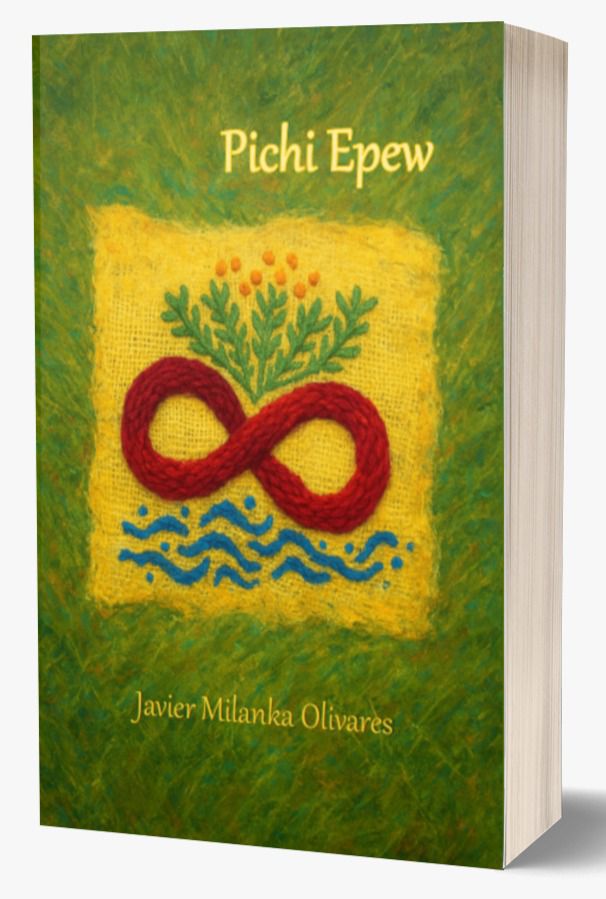
El Pichi Epew, creado por Javier Milanca, es una forma de microcuento que transforma la narrativa oral mapuche. El concepto fusiona la brevedad contemporánea (pichi, pequeño/corto) con la potencia oral del Epew mapuche (relato).
1. Definición y Extensión del Pichi Epew
El Pichi Epew se adhiere a la lógica de la microficción, abarcando diversas extensiones:
Asimilación Genérica: Puede variar en extensión como los famosos microcuentos, microrelatos o microficciones.
Rango: Sus límites son flexibles, pudiendo ser desde un par de párrafos, alrededor de cien o trescientas palabras, y hasta alcanzar dos planas completas de texto.
El Pichi Epew se basa en la potencia oral y la ficción del Epew tradicional, cuya función era social y pedagógica (enseñar, alegrar en ayekan y nütram), trascendiendo los relatos canónicos.
2. El Fundamento Ancestral y la Ruptura Insolente
El Epew es la ficción oral central mapuche (Piam, Kullin Epew). El Pichi Epew retoma esta estructura, pero ejecuta una ruptura radical e insolente con el contenido tradicional:
Ruptura de Protagonismo: Se salta lo mítico y heroico (animales, figuras ancestrales) para centrarse en lo humano y lo terrenal.
Foco Urbano: Los protagonistas son personas en un contexto actual y urbano, abordando temas de la marginalidad y la precarización social (realidad xampurria).
3. Estructura Narrativa y Ejemplificación
El Pichi Epew se define por su impacto en la brevedad y su uso del quiebre narrativo: la historia mezcla temas y genera un final inesperado que rompe con la expectativa inicial.
A. LA CUCHILLERA
Me encantan los hombres apuñalados ¿te han apuñalado alguna vez? […] Las únicas marcas que tengo en la piel- dije- me las hizo una cuchillera sin escrúpulos que se llama “edad”[…]. De pronto, se paró de su asiento, se me vino de frente como si quisiera embestirme o sacarme a bailar y entonces… me enterró el cuchillo.
El fragmento “La Cuchillera” es un ejemplo canónico del Pichi Epew, pues manifiesta la ruptura estructural y temática con el relato mapuche tradicional, situándose plenamente en el registro de lo urbano, lo terrenal y lo insolente.
1. Quiebre Narrativo y Sorpresa
Técnica del Epew: El relato utiliza el quiebre narrativo como su motor principal. La conversación se establece inicialmente como un flirteo seductor sobre la intriga y las cicatrices. El narrador, al sentirse derrotado por no tener una “cicatriz digna”, prepara al lector para una conclusión melancólica o romántica.
La Ruptura Final: El quiebre se produce en la última línea: “y entonces… me enterró el cuchillo.” La escena pasa bruscamente de la coquetería retórica a la acción física inesperada, cumpliendo con la máxima del Pichi Epew de que la historia finalice de una manera totalmente distinta a como se planteó.
2. Lo Humano, Lo Terrenal y Lo Urbano
Personajes: El foco se sitúa en personajes marginales y humanos. No hay héroes ni animales míticos, sino una “willichona pícara” y un narrador reflexivo sobre su propia vida malgastada.
Ambiente: El texto refleja los bajos fondos y un ambiente de “folclor perjudicado”. Se mencionan detalles sensoriales y terrenales (“labios que le brillaban de azules por vino y por india”), anclando la historia en una realidad áspera y urbana, propia de las vivencias de mapuches precarizados por la sociedad.
Temas Múltiples: En su brevedad, el Pichi Epew aborda simultáneamente varios temas: el deseo, la masculinidad, la frustración vital, la violencia y la identidad indígena en un entorno marginal.
3. Postura Insolente
El relato es insolente porque se salta lo ancestral del Epew para privilegiar la suciedad y la verdad incómoda de la vida callejera. La willichona (mujer mapuche del sur) se presenta no como guardiana de la tradición, sino como un agente de la violencia urbana, desafiando la representación idealizada de lo mapuche.
En resumen, “La Cuchillera” encapsula el Pichi Epew al utilizar una estructura oral de quiebre para hablar de una realidad mapuche terrenal, sexual y violenta en la brevedad de un microcuento.
En Pindinga
En pindinga estuvo de ser sacerdote, pero dios no creyó en él. En pindinga estuvo de ser militar pero se arrancó y no sirvió para otra guerra. En pindinga estuvo de ser bombero pero se le fueron los humos a la cabeza. En pindinga estuvo de ganar un proyecto pero se la acabó el plazo. En pindinga estuvo de cumplir sus sueños pero se quedó dormido. En pindinga estuvo de ser feliz, pero tenía demasiados peros. En pindinga estuvo de vender papas pero no las sembró. En pindinga estuvo de nacer pero sus padres nunca se conocieron.
1. Ritmo, Oralidad y Acumulación
Oralidad (Epew): El relato utiliza un patrón rítmico de repetición continua (anáfora): “En pindinga estuvo de…”. Esta repetición genera una musicalidad y un ritmo persistente que lo hace ideal para la entrega oral (oralitura), manteniendo la atención y la cadencia que caracteriza al epew.
Acumulación: La repetición no es solo formal, sino temática: cada frase acumula un sueño frustrado o una oportunidad perdida por el protagonista. Esto crea un efecto de bola de nieve existencial, donde la vida del personaje es una suma de fracasos por “casi-ser”.
2. Quiebre Narrativo y Desviación Temática
Bifurcaciones (Quiebre Progresivo): En lugar de un quiebre súbito al final (como en “La Cuchillera”), aquí el relato utiliza bifurcaciones constantes. Cada repetición es una “salida” o un nuevo camino que inmediatamente se cancela con una derrota.
Ejemplo: “estuvo de ser bombero pero se le fueron los humos a la cabeza.”
El Quiebre Final (El Más Profundo): El golpe de gracia, el quiebre definitivo, se reserva para el final: “En pindinga estuvo de nacer pero sus padres nunca se conocieron”. Esta frase anula retroactivamente todas las frustraciones anteriores, llevando el fracaso del personaje de lo social (militar, bombero) a lo metafísico (la no-existencia).
3. Lo Humano, Lo Terrenal y Lo Urbano
“Pindinga”: El título mismo sitúa la acción en un espacio de liminalidad o marginalidad (“pindinga” es un chilenismo que alude a “por poco”, “casi”, “al borde”). Este espacio del “casi-ser” y la frustración encapsula el sentimiento de precarización y derrota urbana que Milanca aborda.
Temas Terrenales: Los temas son puramente humanos y terrenales (ser sacerdote, militar, bombero, vender papas, ser feliz), estableciendo una fuerte conexión con la realidad cotidiana y saltándose lo ancestral para hablar de las ambiciones fallidas del hombre contemporáneo..
KUME NGAPITUN
Noche incendiada caballo nervioso Alejo Pichikona. Hachas al ciel,o lápidas al hombro fuga preparada. Amor desbocado trampa incierta novia que se roba. Fragor de galope novia al anca camino sin regreso. Cuando se roba novia a caballo puede que no suba la indicada y puede que sean otras estrellas las que se confunden en la penumbra presurosa. Azules son las noches de agosto, llueve con sol en el día, la sangre no seca y se enconan las heridas. Alejo Pichikona se conforma, no hay retorno adelante empieza el día, atrás queda la noche huyendo con novia equivocada.
Este microcuento es un claro ejemplo de cómo el Pichi Epew toma un motivo ancestral (el rapto de la novia, la fuga a caballo) y le aplica la estructura de quiebre y el foco en la imperfección humana propia de Milanca.
1. Herencia y Ruptura Temática (Lo Terrenal)
Motivo Tradicional: El relato se basa en el rapto o la fuga (ngapitun), un acto con connotaciones históricas y a veces violentas, pero románticas, dentro de la cultura mapuche. El texto utiliza lenguaje poético para describir la escena: “Noche incendiada,” “caballo nervioso,” “fragor de galope.”
La Ruptura Insolente: El quiebre no está en la acción (el rapto ocurre), sino en la imperfección del resultado. El Pichi Epew se sale del relato heroico al sugerir: “puede que no suba la indicada”. En lugar de validar la fuga como un acto de amor perfecto y épico, la conformación humana y la fatalidad (“Alejo Pichikona se conforma”) se imponen.
2. Estructura y Quiebre Narrativo
Ritmo Acumulativo: El Pichi Epew mantiene un ritmo rápido y urgente, mediante la acumulación de imágenes cortas y tensas (“Hachas al cielo, lápidas al hombro, fuga preparada”). Esto genera la potencia oral necesaria para su entrega en voz alta.
Quiebre del Destino: El relato es una progresión hacia un destino buscado (el rapto), pero culmina con una sorpresa agridulce e irónica. El quiebre final es la aceptación de la imperfección: “atrás queda la noche huyendo con novia equivocada.” El destino no se altera por la violencia o la fuerza, sino por un error mundano.
3. Foco Humano y Temas Múltiples
Protagonista Terrenal: Alejo Pichikona no es un héroe. Es un hombre que se equivoca y que, ante el punto de no retorno, se conforma (“Alejo Pichikona se conforma”). Su destino es resultado de la precipitación y el error, no de la épica.
Temas Múltiples: En su brevedad, el microcuento toca: la fuerza y la violencia (rapto), el amor desbocado (pasión), la historia/tradición (el ngapitun), la imperfección humana y la conformación al destino.
En conclusión, “KUME NGAPITUN” es un Pichi Epew que despoja al relato ancestral de su divinidad y lo aterriza en la fatalidad humana, mostrando que, incluso en los actos más dramáticos, el error y la resignación son los verdaderos protagonistas.
4. Propósito Social y Conclusión
El Pichi Epew es oralitura, diseñado para la fácil entrega oral en el espacio público. Esta cualidad lo hace ideal para la comunicación social y política en contextos como asambleas y marchas, consolidándolo como una literatura de la resistencia y la reflexión inmediata.